De niña varias veces al año viajaba de Manizales a Cali para llegar al pueblo de los abuelos y era lo mejor del mundo.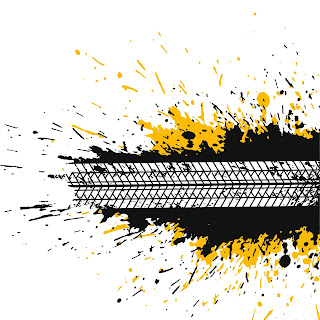
Freepik
Un año tuve la conciencia para contemplar, sentir emociones distintas de la montaña al valle, de la niebla a los rayos del sol.
Esa alegría me invadía en un trayecto especial, los árboles con sus copas a la orilla de la carretera y los pequeños puestos de vendedores de jugo de uva que salían como de la nada. En ese punto soñé con bajarme y dejar todo atrás. Ya no era tan niña, ya pensaba en la universidad, tal vez ya buscaba un empleo.
Sentía que solo necesitaba un movimiento para que me cambiara la vida. Entonces pediría al bus que parara, me bajaría con la mochila y los pocos pesos que tenía y viviría de lo que saliera en algún pueblo que se escondía más allá de la carretera.
Y entonces allí, al lado de la vía, parado en su bicicleta, estaba mirándome un pequeño niño de cabello alborotado y pantalones cortos. No recuerdo el nombre, pero supe que era un huérfano viajero. Se hacía la vida con trabajos sencillos y vivía en todas partes. Con una magia que sanaba, llena de historia y libertad.
Y yo fui niña otra vez. La niña que se escapó de su destino y se hizo su amiga. Emprendimos el recorrido por el valle en una bicicleta. Luego logramos lo suficiente para comprar otra para mí y olvidé mi familia, los deberes. La vida me sabía a frutas.
Peleamos a veces por la idea de permanecer en un lugar, por los recuerdos difíciles. Conocimos a otros niños en el camino, algunos extrañaban a mamás que ya no vivían. Otros estaban endurecidos y andaban en bandas que reaccionaban con piedras cuando les invadían su territorio.
Juntos aprendimos a correr, esquivar piedras, bajar mangos de árboles altos. A llorar por la nostalgia de lo que no se conoce. Nos pasaba cada vez que nos sentábamos frente a una estación abandonada del tren. Imaginábamos historias de andar de estación en estación, corriendo entre los vagones y tal vez llegar al mar.
Sin embargo, a las familias les gustan las reuniones y a mi niña la estaban buscando para que regresara.
Cómo iba a explicar que ya no era la misma, que amaba el viento en mi pelo, tener la cara sucia, el calor. Que no sentía nada por el gris de la montaña. Era una niña al fin y al cabo y me tuve que ir con ellos.
El día de la despedida subí de nuevo en un bus, de nuevo con el cabello peinado y un vestido limpio. Miré a lado y lado y él no estaba.
Justo en el arranque, mientras estaba en mi silla, otra vez con el norte perdido lo vi junto a la ventana. Estaba en la bicicleta, tratando de llevar el ritmo del bus. Ambos sonreíamos y llorábamos.
Al final el motor ganó y atrás quedó el niño.
Pero no nos habíamos separado, solo necesitábamos tiempo para reencontrarnos.
